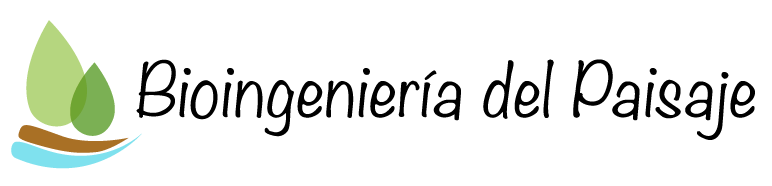Más allá de los paneles, la bioingeniería permite integrar las plantas fotovoltaicas en el paisaje y proteger su inversión. Es un modo de ir construyendo el futuro energético, cuidando nuestro presente.
Estamos inmersos en una transformación apasionante: construir el futuro energético de España, campo a campo solar. Cada nueva planta fotovoltaica (PFV) es un paso firme hacia un horizonte más limpio y sostenible. En este contexto, promotores, constructores y operadores, son los protagonistas de este cambio, sabiendo que levantar una de estas instalaciones es una proeza de ingeniería, logística y visión de futuro.
Sin embargo, en medio del enorme esfuerzo que supone diseñar la estructura, optimizar la producción y conectar a la red, hay un aspecto fundamental que a veces queda en segundo plano hasta que la naturaleza nos lo recuerda: la interacción de nuestra planta PFV con la tierra y el agua.

Cuando la lluvia se convierte en un problema en las PFV.
Todos hemos visto cómo una ladera desnuda sufre tras una tormenta. En un huerto solar, la escala es mucho mayor. La propia instalación, con sus miles de paneles y estructuras, modifica la forma en que el agua de lluvia se comporta sobre el terreno. El suelo compactado por la maquinaria y las superficies que antes absorbían agua ahora la repelen, generando más escorrentía y a mayor velocidad.
Si no lo gestionamos adecuadamente, este fenómeno, aparentemente simple, puede convertirse en un verdadero problema medioambiental. Empieza con pequeños regueros, casi insignificantes, que poco a poco se convierten en cárcavas que amenazan la estabilidad de los soportes de los paneles.
La tierra fértil, ese recurso tan valioso, se pierde arrastrada por el agua. Y esa misma agua cargada de sedimentos puede acabar colapsando drenajes naturales o arroyos aguas abajo, generando problemas más allá de los límites de la planta fotovoltaica. Prevenir estos daños no es solo una cuestión de cumplimiento ambiental, es una necesidad para proteger la integridad y la operatividad a largo plazo de su inversión.
La vía convencional: ¿soluciones que crean nuevos problemas?
La respuesta más habitual, heredada de otras grandes obras civiles, suele ser «la ingeniería dura«: extensas nivelaciones y la construcción de cunetas de hormigón, cemento u otros materiales para evacuar el agua lo más rápido posible. Parece lógico, pero la verdad es que controla y aleja el agua con graves consecuencias.
El hormigón impide que el agua se infiltre en el terreno, desperdiciando la oportunidad de recargar acuíferos locales, algo crucial en nuestro clima. Al acelerar el flujo, aumenta su poder erosivo justo donde termina la canalización, trasladando el problema a otro lugar.
Además, estas estructuras grises fragmentan el paisaje, crean barreras y, con el tiempo, también requieren mantenimiento y reparaciones costosas. Dejar el suelo desnudo bajo los paneles, por otro lado, es invitar directamente a la erosión desde el primer día.

Una mirada diferente: trabajar con la naturaleza, no contra ella.
Existe una alternativa más inteligente y respetuosa: la bioingeniería del paisaje. No se trata de algo esotérico, sino de aplicar principios de ingeniería combinados con un profundo conocimiento de cómo funcionan los ecosistemas. Es, en esencia, observar cómo la naturaleza gestiona el agua y el suelo, y usar esas estrategias en nuestro beneficio.
Y para ello, en lugar de sellar el suelo, se trata de protegerlo, empleando diferentes técnicas contra la erosión, como, por ejemplo, las mantas orgánicas, hidrosiembras o hidromantas, biorrollos y gaviones flexibles.
Las mantas orgánicas tejidas de fibras naturales, como el coco, por ejemplo. Actúan como un escudo temporal contra el impacto de la lluvia y la fuerza de la escorrentía, mientras que, bajo ellas, la vegetación comienza a emerger e instalarse. Estas mantas retienen humedad, aportan materia orgánica al descomponerse y crean un microclima ideal para que las semillas germinen.
Donde el agua tiende a concentrarse y a excavar el terreno, están estratégicamente los biorrollos orgánicos, cilindros densos de fibra que actúan como pequeñas presas permeables. No detienen el agua bruscamente, sino que la frenan con suavidad, obligándola a depositar los sedimentos que transporta y dándole tiempo para infiltrarse. Con el tiempo, la propia vegetación coloniza estas estructuras, convirtiendo un punto débil en un elemento estable y vivo del paisaje. Como alianza de contención de estas escorrentías, están los gaviones flexibles, que refuerzan de forma natural e integrada la fuerza de desplazamiento del agua.
Para las cunetas y canales de drenaje, en lugar de hormigón, usar estas mismas mantas en pendientes suaves o gaviones flexibles rellenos de piedra. Estas estructuras se adaptan al terreno, dejan pasar el agua hacia el subsuelo y permiten que crezca vegetación entre las piedras, integrándose mucho mejor visualmente y creando corredores para pequeños animales, contribuyendo a al asentamiento de la biodiversidad.
Y para darle un impulso inicial a la naturaleza, podemos recurrir a las hidrosiembras o hidromantas, técnicas que permiten sembrar rápidamente grandes extensiones con una mezcla de semillas autóctonas, mulching y nutrientes, estableciendo una cubierta vegetal protectora en cuestión de meses.

La bioingeniería como solución al problema de la erosión en las plantas fotovoltaicas.
Este enfoque de bioingeniería no solo soluciona el problema de la erosión en los huertos solares de forma eficaz. Genera numerosos beneficios adicionales que aportan valor al proyecto. Entre ellos, fomentar la infiltración, lo que significa contribuir a la recarga de nuestros acuíferos, un gesto de responsabilidad hídrica cada vez más importante.
También evita la pérdida de tierra fértil y, a largo plazo, la vegetación mejora su crecimiento y calidad. A su vez, una mejor y más rápida integración en el paisaje, con taludes verdes y drenajes naturalizados, mejorando su aceptación social y su valor estético.
Otro punto de valor está en una mayor biodiversidad. La cubierta vegetal atrae polinizadores y otra fauna beneficiosa, convirtiendo la planta en un elemento menos aislado y más vivo del ecosistema.
Desde otro punto, el económico, permite menos costes a largo plazo. Un suelo estable y vegetado requiere menos mantenimiento y reparaciones que las estructuras rígidas propensas a fisuras o descalces. Y desde el ámbito de resiliencia, un sistema naturalizado es más capaz de adaptarse mejor a eventos climáticos extremos, como lluvias torrenciales.

Experiencia en aplicar soluciones para evitar problemas de erosión en plantas fotovoltaicas.
Implementar estas soluciones con éxito requiere algo más que buenas intenciones. Necesita un diagnóstico preciso de los riesgos de cada zona de la planta y un diseño a medida, seleccionando las técnicas y materiales adecuados.
Aquí es donde la experiencia es fundamental. Contar con especialistas como el equipo de Objetivo Erosionzero, con más de 30 años trabajando en el control de la erosión y la restauración ambiental en condiciones reales y complejas, aporta la garantía de que las soluciones no solo se aplicarán correctamente, sino que funcionarán a largo plazo.
Objetivo Erosionzero trabaja en una estrecha colaboración entre la ingeniería de la planta y la ingeniería de la naturaleza, permitiendo sumar las plantas solares al territorio.
Las plantas fotovoltaicas son mucho más que simples generadoras de electricidad: son una nueva forma de ocupar y relacionarnos con el territorio. En este marco, integrar la bioingeniería en su diseño y construcción, no es un coste añadido, es una inversión inteligente en la durabilidad, la sostenibilidad y el valor del proyecto de la estación fotovoltaica.
Así, podemos, y debemos, construir instalaciones que no solo generen energía limpia, sino que también cuiden el suelo, gestionen el agua de forma responsable y se integren armónicamente en el paisaje. Implementar soluciones para el control de la erosión en centrales solares es el camino para que la transición energética sea un éxito completo, un legado del que sentirnos verdaderamente orgullosos.